Observaciones sobre un mundo en estado de emergencia. Este texto iba a ser la portada del número 172 de ARCADIA que no se llegó a publicar.
Por Hernán D. Caro

De repente, nuestra vida cotidiana –que en los años pasados sociólogos, polítólogos y filósofos describieron con palabras como “velocidad”, “sobreaceleración” o “hiperactividad”– ingresó en un estado de suspensión indefinida. Primero nos enteramos sobre las medidas que otros países, cada vez más numerosos, iban adoptando a fin de controlar el virus: aislamientos voluntarios, luego obligatorios; cierre de escuelas, negocios, ciudades y finalmente países enteros; limitaciones cada vez más estrictas de la actividad y convivencia públicas hasta entonces conocidas. Pronto, esas medidas determinaron nuestros propios hábitos. Nos vimos obligados a reflexionar sobre cómo ejecutamos cosas hasta entonces tan inconscientes como respirar: lavarnos las manos, saludar a los vecinos, abrazarnos, besarnos, tocarnos unos a los otros. Aquellos entre nosotros que han superado cierta edad comprendieron que cuando los médicos hablan de “personas más vulnerables” hablan precisamente sobre ellos. Los más jóvenes entendimos (o deberíamos hacerlo) que, si bien en nuestro caso el riesgo es menor, somos una amenaza para nuestros seres queridos. Nuestra movilidad urbana, nuestras rutinas, los espacios que solíamos navegar con naturalidad y los afanes diarios se vieron subordinados a restricciones insólitas. En solo algunos días, el curso de nuestras vidas se interrumpió en modos que, anteriormente, la mayoría de nosotros no habría podido imaginar más allá de la literatura, el cine o los videojuegos distópicos.
¿Cuál habrá sido la primera consecuencia filosófica de la epidemia global del coronavirus SARS-CoV-2? Al menos para los afortunados que no hemos experimentado aún guerras, catástrofes naturales y rupturas semejantes, quizá esta: el reconocimiento de que lo que habíamos considerado, sin pensarlo dos veces, “normalidad” es algo frágil. Que el “orden establecido” de vínculos interpersonales y desplazamientos globales, de trabajo, producción y consumo, de prioridades individuales y colectivas en que vivimos, está –para ponerlo en términos algo dramáticos– fundado sobre arena y no sobre roca. Que la “vida corriente”, en fin, es apenas una malla improvisada con que intentamos cubrir, adiestrar, a un cierto desorden colosal, que es independiente de aquella malla, de nosotros mismos, y que no es otra cosa que la naturaleza. La cual, por supuesto, es desorden solo en apariencia: tiene sus propias reglas, ritmos y prioridades, que no siempre podremos comprender o controlar.
Se ha dicho que las epidemias y la forma en que reaccionamos a ellas revelan mucho sobre el tiempo y la sociedad en que se propagan. Así, las plagas de siglos pasados solían provocar ante todo inquietudes teológicas: ¿Por qué ha aprobado Dios nuestros sufrimientos? ¿Qué culpas individuales o comunitarias debemos expiar a través de ellos? Es la pregunta por el llamado “mal natural” –los terremotos, las pestes, la muerte–, la cual, para los creyentes en un Dios infinitamente poderoso y bondadoso, solo se puede responder aludiendo a delitos por los que debemos ser castigados. Habrá quien hoy en día aún piense así. Pero más que un origen divino, hoy buscamos ante todo uno geopolítico. Como sucede siempre durante las crisis, han surgido teorías de la conspiración, y no solo en las mentes de solitarios febriles o xenófobos de ultraderecha: Estados Unidos y China se acusan mutuamente –sin justificación racional aparente– de haber creado el virus para desestabilizar a la otra potencia. Las otras explicaciones, más sensatas, exponen bien las ansiedades de nuestros días: se refieren al abuso del medioambiente, el capitalismo desatado y, ante todo, los excesos de la globalización.
Sin duda, solo en un mundo globalizado, tan interconectado como el nuestro, donde cada día ocurren (o por el momento: ocurrían) millones de vuelos y movimientos masivos, el virus se ha podido propagar a tan alta velocidad. Es solo una cuestión de tiempo hasta que los populistas e ideólogos patrioteros –ellos mismos estrechamente interconectados a través de los continentes y quienes ahora confían en gran medida en los gobiernos que usualmente vituperan– empiecen a predicar el aislamiento nacional y los muros como solución a todos nuestros problemas post-pandémicos.
Pero una primera paradoja de las muchas que comprobamos hoy: son justamente las redes de comunicación globalizadas las que permitieron a países donde el virus se demoró en llegar con toda su potencia mirar un par de semanas hacia el futuro. Hacia China, Italia y otros países europeos; aprender de sus aciertos y, en el mejor de los casos, no repetir sus errores. Y son aquellas redes las que nos han mantenido conectados con las personas por las que tememos y de quien estamos separados.
En La peste, el libro del momento, Albert Camus escribe sobre el sufrimiento profundo que convertía a los encerrados por la plaga allí imaginada en “prisioneros y exiliados” que vivían “en un recuerdo inútil”, en la nostalgia de madres, hijos, amantes lejanos. Se ha criticado a menudo, quizá con razón, la falsedad, lo artificial de la conexión que nos proponen Facebook o WhatsApp. Pero tal vez, gracias a ellos, nuestros exilios actuales sean un poco menos dolorosos que los que describe Camus.
Las crisis globales son el precio de la globalización. Pero ya antes de ella existían epidemias y catástrofes. Y con todas sus limitaciones y riesgos, el mundo globalizado también está programado para ser innovador y buscar soluciones conjuntas. Quizá, más que a desmontarla, la crisis actual nos estimule a repensar qué tipo de interconexiones queremos.
En las primeras semanas de propagación de la enfermedad COVID-19 fuera de China, cuando el número de infectados y muertos en Corea del Sur o Italia empezaba a ser alarmante, uno de los comentarios irónicos que –junto con el nerviosismo– circulaban en Internet decía que el cambio climático debería contratar al encargado de relaciones públicas del coronavirus. En efecto, en aquellos días, cuando la gravedad de la epidemia no era aún clara para muchos, era casi chocante observar que la inquietud causada por el virus lograba atraer la atención internacional, movilizar a gobiernos, refrenar a las industrias aeronáutica y turística y contener a la petrolera, ponerse, en fin, en boca del todo el mundo. Y, por cierto, a una velocidad y magnitud nunca antes vistas en los casos de desastres igualmente reales y urgentes, como la emergencia climática, el genocidio, el terrorismo de Estado o la miseria de millones de refugiados a las puertas de Europa y otras muchas regiones.
Las amenazas inherentes a aquellos otros desastres globales siguen siendo para la mayoría de nosotros abstractas, un escenario hipotético que aún debemos saborear en carne propia. Pero no hay nadie que no haya experimentado una gripa en su vida; que no haya conocido, en mayor o menor medida, la fiebre, la tos, los dolores corporales, la fatiga o los problemas respiratorios con que se manifiesta la nueva infección. El temor que ella nos provoca es, como nuestro cuerpo mismo, inmediato, radicalmente personal que no presupone de empatía, argumentos o capacidad de imaginación alguna para ser percibido. No solo la enfermedad causada por el virus, sino ya la mera idea que nos hacemos de ella, están atadas a lo que sentimos de forma más automática y concreta: el propio cuerpo.
Y este es el gran reto al que se enfrenta todo intento por impulsar a la acción efectiva frente a los cataclismos ecológicos, sociales y geopolíticos que ya germinan entre nosotros y que perdurarán, cada vez más fuertes, cuando el virus que hoy capta toda nuestra atención haya sido doblegado: conseguir que el cambio climático, la destrucción de la naturaleza, el sufrimiento actual de incontables seres humanos, sean nuestras propias preocupaciones personales.
La perspectiva de que eso ocurra no es muy prometedora. Y sin embargo, ahora que el supuesto orden establecido experimenta una suerte de apagón transitorio y escenarios increíbles se vuelven reales, bien podemos preguntarnos (la pregunta, obvio, esconde un sueño): ¿puede ser que la epidemia nos permita echar un vistazo hacia las posibilidades que yacen en nuestra naturaleza social: de temer, pero también de reaccionar y actuar juntos frente a amenazas que tarde o temprano nos afectarán a todos?
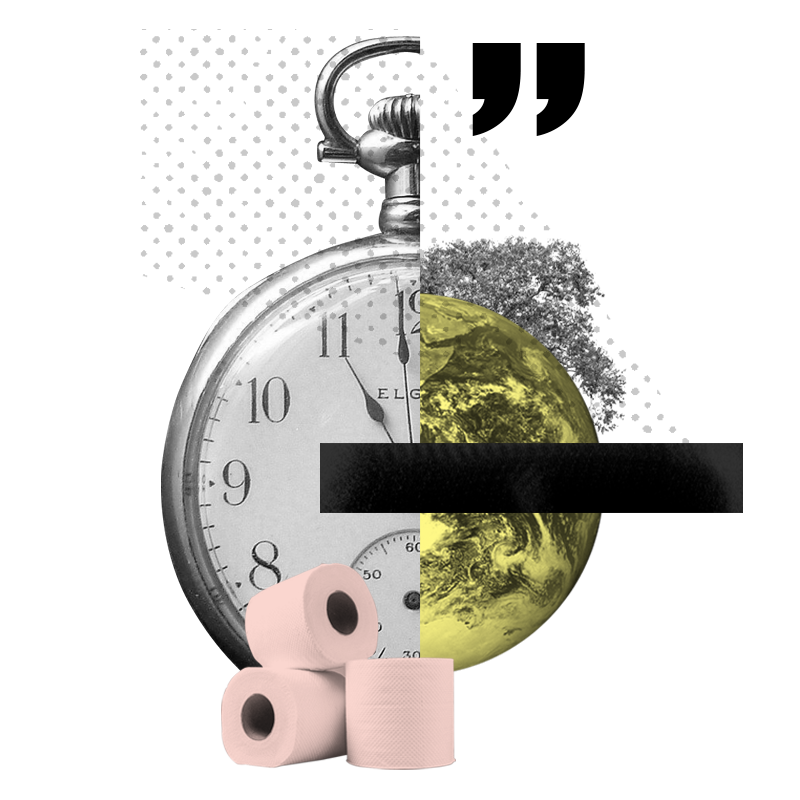
Al inicio de la epidemia, tres productos hasta entonces anodinos se convirtieron en símbolos mundiales de la alarma que el virus provoca: tapabocas, gel antiséptico y papel higiénico. Éste en particular pasó a ser quizá el artículo cotidiano cargado del simbolismo más extravagante, elocuente y cómico de nuestros días. Los tres apetecidos productos, que aparentemente encabezaban listas de compra en toda la Tierra, se relacionaban con las que se volvieron la angustia y la necesidad de primer nivel: proteger nuestros cuerpos a todo costo, cubriéndolos, higienizándolos o sencillamente limpiándolos. Especialmente el último, en todas sus variedades –de dos o tres capas, seco o húmedo, liso o rugoso, reciclado, biodegradable, con o sin aromas añadidos o estampados florales– parece encarnar una ilusión tan comprensible como efímera: mantener, de cara a la calamidad y la descomposición sociales imaginadas, una última señal de civilización.
Ahora bien, estos productos se convirtieron en símbolos de algo más: de nuestro egoísmo. Y posiblemente de nuestra estupidez. Quienes agotaron, incluso antes de la llegada masiva del virus, las mascarillas o el gel antibacterial de las tiendas decidieron olvidar que su asepsia solo es efectiva si la gente a su alrededor también tiene la oportunidad de higienizarse. Y quienes acaparan paquetes y paquetes de papel higiénico no solo acaparan eso, sino también pasta, enlatados, carne, granos o agua, perjudicando y asustando a otros. Hemos visto –y esto también en países donde la abundancia es la norma– imágenes de personas que, empujando carros de compras repletos de papel higiénico, se peleaban con vendedoras que les impedían empacar aún más. Hemos leído sobre calles llenas y fiestas a pesar de los llamados a permanecer en casa, sobre el robo de miles de mascarillas en hospitales, sobre agresiones contra enfermos del COVID-19. Hemos escuchado –¿y quizá compartido, animado?– comentarios racistas o clasistas contra los supuestos “mensajeros” de un virus que en realidad no conoce discriminación alguna.
Pero al mismo tiempo, mientras algunos hemos mostrado nuestros peores lados, otros hemos hecho o seguido los llamados a tomar responsabilidad por las personas más vulnerables, que –si no lo somos nosotros mismos– no son otros que nuestros padres, abuelos, familiares y amigos. Algunos se aislaron voluntariamente para impedir la propagación del virus, otros colgaron en sus edificios avisos donde ofrecen a los mayores hacer compras por ellos. Algunos administradores de supermercados introdujeron horarios especiales para que solo la gente mayor pueda hacer sus compras en paz, protegidos de la rapacidad de otros clientes. Y qué decir del duro trabajo de enfermeros y doctoras en todo el mundo, que nos muestran, una vez más, a pesar de pésimos pagos, exigencias y horarios extenuantes, lo que realmente significa responsabilidad social. Estos son actos solidarios reales, más allá de las redes sociales, donde expresar solidaridad es fácil y muchas veces inútil.
Es como si, a medida que la normalidad se suspendía y un estado de excepción generalizado tomaba su lugar, el virus fuese desenmascarando poco a poco nuestro carácter profundo, revelando, ya incluso a través de las acciones más sutiles, de qué estamos hechos.
Este desenmascaramiento también ocurrió a un nivel más amplio, político, cuando llegó el virus. Las reacciones iniciales de algunos gobernantes pusieron rápidamente en evidencia, bien indolencia, cálculo y bajeza morales, o bien simple incompetencia y puerilidad. En Estados Unidos, Donald Trump, cuya administración ya había debilitado la infraestructura sanitaria del país, sostuvo en los comienzos de la epidemia que no se hacía responsable por las consecuencias que ésta pudiese tener. Mostraba así cuán indiferente le son los destinos de los millones de ciudadanos que gobierna. Y el primer ministro británico Boris Johnson informó a los ingleses –con un dramatismo posimperialista perturbador– que muchos seres queridos morirían antes de su tiempo, pero que no obstante consideraba que lo mejor era permitir que el virus se extendiera “controladamente” antes de paralizar al país con medidas severas. Decidido a no actuar en contra de los intereses económicos inmediatos, parecía ciego a la posibilidad de la parálisis del sistema hospitalario. En poco tiempo, tras críticas inmensas, tuvo que cambiar de táctica y tomar, todavía vacilante, medidas más responsables. Y en Latinoamérica, rozagantes estadistas locales de diversos matices ideológicos reaccionaron a su manera. En Brasil, Jair Bolsonaro calificó a la pandemia de “histeria” y “fantasía”; el mexicano Andrés Manuel López Obrador parecía estar en negación total de los riesgos para la población; y el presidente colombiano Iván Duque, involucrado en un escándalo de corrupción electoral y quien una y otra vez dejó en claro que subestimaba o desdeñaba la gravedad de la epidemia y el posible costo humano, se encomendó a la Virgen de Chiquinquirá.
Ahora bien, mientras tanto, gobernadores locales de algunos de los países nombrados actuaban para disminuir la amenaza del SARS-CoV-2, incluso contraponiéndose a la ineptitud de sus superiores. Y Emmanuel Macron, presidente de Francia, animaba a su país sosteniendo que “superaremos esta crisis siendo responsables juntos, unos por otros” y ordenaba el congelamiento temporal de los costos de alquiler, gas y electricidad para medianas y pequeñas empresas, mientras la canciller alemana Angela Merkel decía: “Somos una comunidad en la que cada vida y cada persona cuentan”, y prometía créditos y ayudas a empresas y trabajadores independientes.
De forma inaudita en la historia reciente del planeta, la política local y global, que durante décadas se había convertido en una sierva obediente de intereses económicos, muy a menudo mezquinos, de repente pareció verse obligada a actuar independientemente, más aún: en contra de ellos.
Por otra parte, se hizo cada vez más claro que la enfermedad no distingue entre pasaportes, cuentas bancarias, “nosotros” y “ellos”. Que puede haber muchos países, pero que pertenecemos todos a una sola sociedad (la sociedad, por el momento, de los amenazados por el virus. Pero quizá ese sea un comienzo). En estos tiempos de nacionalismo y proteccionismo crecientes se hizo más evidente que nunca: sin comunicación y colaboración entre países será imposible superar el desafío de reestablecer alguna normalidad.
Sin embargo, el desarrollo de la epidemia también nos ha mostrado que también el optimismo desmedido exige cierta precaución, y que muchas cosas no cambiarán fácilmente. También ahora observamos con desasosiego que las personas más pobres y necesitadas han sido y serán las mayormente afectadas por las consecuencias físicas, laborales y sociales del contagio. Comprobamos que el virus ha servido en países como Colombia como perfecta cortina de humo para desviar la atención sobre la depravación política al más alto nivel del gobierno y para adelantar despidos de trabajadores. Constatamos que la emergencia actual nos hace olvidar el desamparo y la injusticia que sufren personas que buscan refugio en Grecia o son aniquiladas sin tregua en el campo colombiano o las guerras de Siria o Yemen. Y respecto a la ruindad esencial de algunos poderosos, es imposible olvidar cómo Donald Trump ofreció, hace unas semanas, grandes sumas de dinero a los virólogos alemanes que trabajan aún en una vacuna contra el SARS-CoV-2, a cambio de que ésta le perteneciera exclusivamente a los Estados Unidos. Pero a pesar de todo, incluso aquí no toda esperanza parece perdida: el mayor accionista del laboratorio alemán se negó a este negocio sucio y sostuvo que una vacuna debería “alcanzar, proteger y ayudar a la gente no solo a nivel regional sino, solidariamente, en todo el mundo”. Esta y otras de las historias de estos días podrían darnos material para imaginar, en medio del aislamiento y la tensa calma, otros mundos posibles.
Los efectos emocionales del coronavirus: angustia, zozobra, dolor, pero también, en algunos casos, una cierta idealización de la vida en medio de la parálisis general y la quietud del aislamiento y las calles vacías. Mientras unos tememos por la propia salud y la de la gente que amamos, otros nos sorprendemos al sentir, si no júbilo, sí cierta satisfacción y la esperanza de que las sacudidas de estos días también hagan cimbrar las feroces y avariciosas estructuras económicas y políticas que han definido la vida contemporánea, y abran la puerta a formas de vida más sencillas. De cara a la incertidumbre, ambos tipos de reacciones son comprensibles. Y no es imposible que hoy, con tanto tiempo para sentir y pensar cosas, ambos puedan cohabitar, sucederse, alimentarse recíprocamente dentro de nosotros.
Pero cuando todo haya pasado y la epidemia haya sido contenida, ¿cómo nos cambiará esta experiencia tan extraña, tan íntima como colectiva? ¿Qué habremos aprendido de ella? ¿Cómo veremos el mundo y cómo intentaremos (re)construirlo tras la interrupción? En días en que en los diarios, las redes sociales, las conversaciones telefónicas y las charlas en salas y cocinas familiares abundan los expertos sobre el virus, no faltan tampoco análisis, pronósticos, profecías sobre el mundo post-COVID-19. Como sostiene uno de los protagonistas de La peste de Camus: “Al principio de las plagas y cuando ya han terminado, siempre hay un poco de retórica” (a la cual, claro está, hay que sumar también el presente texto).
Y así se ha dicho, entre otras mil cosas, que aprenderemos a vivir y consumir de forma distinta, viajando menos y reposando más; o que seremos aún más consumistas; que nuestras costumbres laborales cambiarán radicalmente y el trabajo desde casa será cada vez más usual; que no nos volveremos a saludar con abrazos o de un apretón de mano; que las industria del deporte internacional y de la cultura cambiarán para siempre; que acaso, tras las emergencia actuales y las que vendrán, los gobiernos financiarán por fin sistemas de salud y protección social más humanos; que la recesión económica permitirá también a la humanidad reinventar nuestros valores y prioridades, como piensa la especialista en tendencias futuras Li Edelkoort; que quizá, como sostuvo el economista estadounidense Kenneth Rogoff, la gente rechazará el populismo; que, como cree el filósofo esloveno Slavoj Žižek, la pandemia será un golpe fatal contra el capitalismo global, ya que el virus es un “síntoma de que no podemos seguir en el camino que hemos seguido hasta ahora”.
Muchos de estos augurios son esperanzadores. Pero también se encuentran aún en el terreno especulativo. El mundo después del SARS-CoV-2 será diferente. Pero es obviamente demasiado pronto para saber cómo y cuánto nos cambiará el virus como personas y sociedades. Acabamos de entrar en un orden desconocido de cosas. Y vienen semanas, meses, de pruebas.
Por lo pronto, aparte de las posibles y bienvenidas consecuencias positivas medioambientales –la disminución del nivel de CO2 en el aire por la reducción radical de vuelos o la mejora de la calidad de agua en algunos lugares, como lo muestran los canales de Venecia, más limpios que nunca–, los efectos seguros de la parálisis serán preocupantes: una recesión aún incalculable de la economía mundial, donde padecerán desde los bares hasta los artistas y la cultura en general (el caso actual de la revista donde se publicaría este artículo es ya una muestra de ello), desde la industria del cine hasta la automovilística y de aviación. Habrá angustia por la incalculable pérdida de trabajos y dolor por las víctimas de la pandemia. Y en lo que respecta a nuestra vida pública y política, se abren otra preguntas inquietantes: ¿cuáles de las fronteras ahora cerradas seguirán clausuradas? ¿Logrará aprovechar la política la actual emancipación parcial de los dictámenes del mercado? ¿Qué abusos de poder, que ahora se camuflan entre las medidas necesarias contra el virus, habrán llegado para quedarse?
Para combatir la actual epidemia y las otras –médicas, climáticas, políticas– que sin duda vendrán, requerimos de un “cambio de mentalidad”. Así lo sostuvo el historiador Frank M. Snowden, autor del libro Epidemics and Society: From the Black Death to the Present (2019), en la revista The New Yorker. Esa nueva mentalidad consiste en comprender que debemos trabajar juntos, como especie humana, cuidar unos de los otros. ¿Lo lograremos? Como Snowden respondía: “Eso no está predeterminado. En estos momentos se está desarrollando un gran drama moral humano frente a nosotros”.
Este drama moral nos atañe a todos y cada uno. Consiste en suspender, con tantas otras cosas interrumpidas en estos días, nuestros hábitos y nuestra propia imagen de sociedad individualista. Otra forma de decirlo es: ha llegado la hora de la ecuanimidad y la solidaridad. ¿Estamos a la altura de ese llamado de emergencia a la generosidad? Esto, claro está, solo lo puede responder cada uno, en estos justos momentos y cuando la maquinaria de la presunta “normalidad” se vuelva a poner en marcha.
Hernán D. Caro es doctor en Filosofía de la Universidad Humboldt de Berlín y periodista cultural. Co-editor de la revista Contemporary And América Latina
La revista ARCADIA fue suspendida antes de publicar la que sería su edición 172. Sus autores y colaboradores, que se refieren a ella como #LaRevistaQueNoFue, le propusieron a La Liga Contra el Silencio publicar los artículos que ya no verían la luz.
Vokaribe Radio acogió “La gran interrupción” de Hernán D. Caro.



